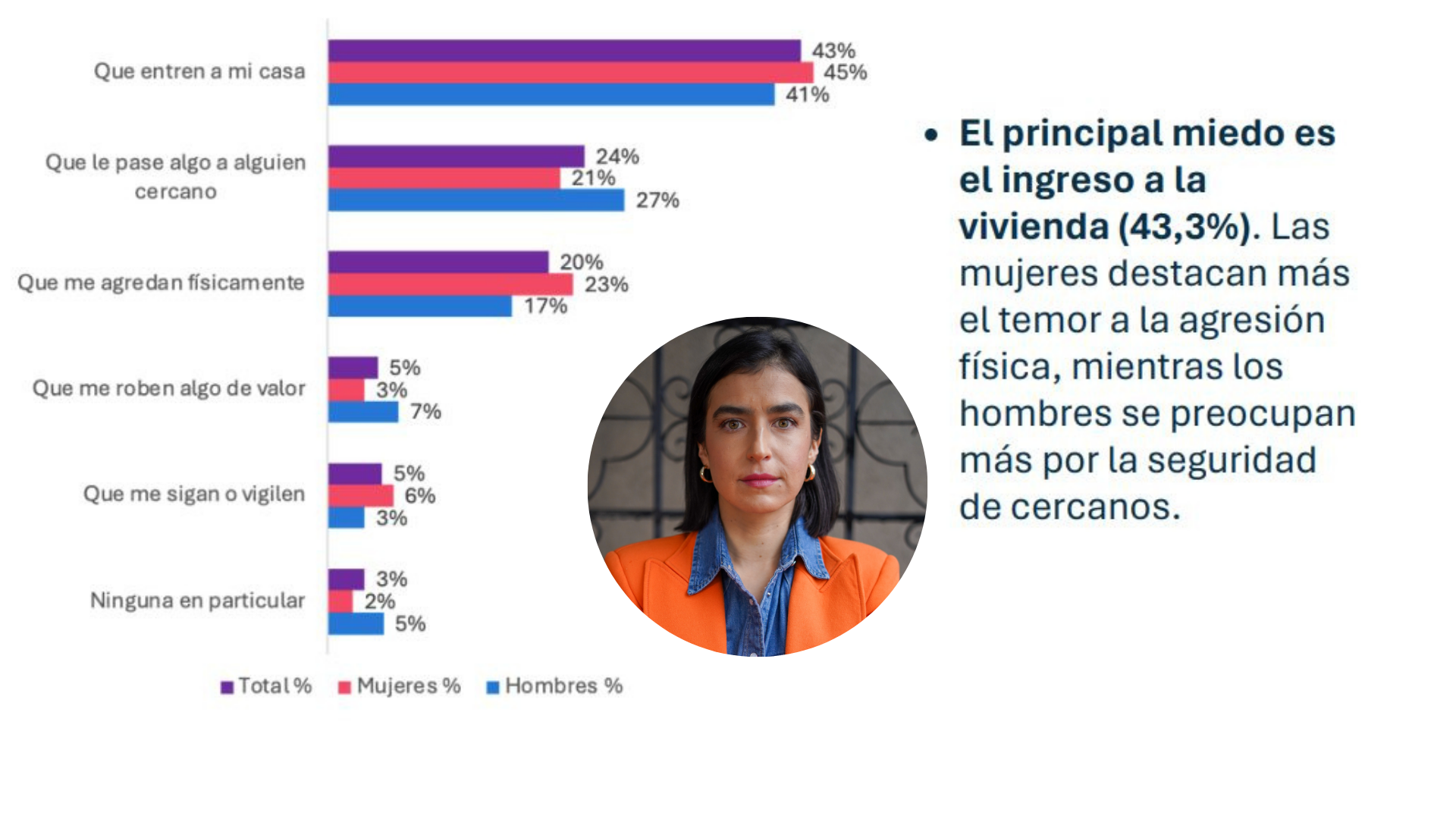IPOM Septiembre 2025: Desempleo vs Inversión
Luis Felipe Slier Muñoz
Ingeniero Comercial- MBA
Chile vive tiempos complejos. La deuda pública se acerca al 45% del PIB, un umbral que el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) ha señalado como prudente, pero que ya genera dudas sobre la capacidad del país de mantener la credibilidad que lo caracterizó durante décadas. Aunque la Dirección de Presupuestos insiste en que la deuda se estabilizará, los déficits estructurales recurrentes hasta 2029 anticipan un escenario menos optimista y más desafiante.
El último Informe de Política Monetaria (IPoM) proyecta una inflación total que poco a poco converge hacia el 3%, pero la inflación subyacente todavía resiste en torno al 3,9%. El dinamismo de la demanda interna, la depreciación del peso y las alzas de remuneraciones sostienen esas presiones. A pesar de este panorama, la creación de empleo no despega. Y es ahí donde se cruzan los grandes debates del presente: el salario mínimo, la jornada laboral de 40 horas, y el avance de la automatización y la inteligencia artificial, no han sido inocuas al impacto del empleo.
El Banco Central en su IPOM de septiembre, ha sido claro: el aumento del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral han tenido un efecto contractivo en el empleo formal. Las empresas, enfrentadas a mayores costos, no siempre logran absorberlos con más productividad. En muchos casos, la respuesta ha sido acelerar la automatización, reorganizar turnos y limitar nuevas contrataciones. Los datos muestran que, en promedio, las compañías más expuestas han reducido hasta un 5% de sus trabajadores cercanos al sueldo mínimo. Se suma un nuevo fenómeno: la inteligencia artificial, que, si bien abre oportunidades en sectores avanzados, también reemplaza tareas rutinarias que hasta hace poco daban sustento a miles de familias.
El CFA propone caminos sensatos: diversificar ingresos, reducir evasión, mejorar eficiencia del gasto y apostar por mayor crecimiento potencial. Pero esas recomendaciones chocan con un Ejecutivo que prefiere discursos triunfalistas a cambios estructurales. El Banco Central, por su parte, llama a la prudencia monetaria y fiscal, pero sus advertencias parecen rebotar en La Moneda. La paradoja es evidente: mientras los técnicos recomiendan austeridad y realismo, el Gobierno responde con anuncios y promesas que difícilmente se cumplirán.
En el Biobío, este escenario se siente con más crudeza. La región, con un desempleo históricamente por encima del promedio nacional, observa con inquietud cómo las obras públicas y proyectos energéticos generan empleos temporales, pero no consolidan ocupaciones de largo plazo. Las proyecciones de inversión, cercanas a los 2.600 millones de dólares al 2029, son relevantes, pero insuficientes para transformar la matriz productiva regional. El Biobío sigue dependiendo de la infraestructura de base y no logra insertarse en la nueva economía verde ni en la innovación tecnológica, donde sí avanzan regiones como Antofagasta o la Metropolitana.
A esta fragilidad se suman los posibles anuncios de recortes presupuestarios para 2026, El gobierno anunció recortes en los presupuestos de gobernaciones regionales para 2026: pocos territorios se salvan, y solo cuatro gobernaciones oficiales no sufrirán bajas. El ministro Grau confirma la reducción global de los recursos, parte de un ajuste fiscal de US$ 2 000 millones. Esta decisión genera rechazo en todo el espectro político y es difícil que pueda prosperar, existen otras instancias de recorte y ajuste fiscal. En el Biobío, esto amenaza la ejecución de proyectos prioritarios. El FNDR—instrumento clave de financiamiento regional—viene siendo la principal herramienta para competir territorialmente en desarrollo
La conjunción de presupuestos en baja e inversión centralizada en pocas regiones deja en riesgo los avances estructurales en infraestructura, salud, y cohesión social. En el caso del Biobío, el golpe será fuerte: menos recursos para proyectos sociales, de conectividad y de desarrollo local. En otras palabras, menos herramientas para enfrentar el desempleo y la desigualdad territorial.
Sin embargo, la automatización y la inteligencia artificial no son en sí mismas un enemigo. En la región, un estudio reciente reveló que más del 55% de las tareas laborales podrían acelerarse en un 30% gracias a la IA generativa. El desafío está en cómo convertir esa promesa en realidad. Eso exige políticas públicas de formación y reconversión laboral, así como un esfuerzo del sector privado para invertir en capital humano. La demanda por habilidades digitales crece cada año, y el Biobío debe ser parte de esa ola, no un espectador rezagado.
Share this content: